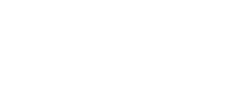Viaje sin rumbo por Sudamérica.
¿Te imaginas recorrer el continente sudamericano sin límites temporales? ¿Por dónde empezarías? ¿Qué lugares te gustaría conocer? ¿Qué personas aparecerían en tu camino?
Muchas de esas preguntas revolotearon en mi cabeza cuando me cargué mi pesada mochila y puse rumbo a Argentina. Por delante, meses de aventuras, días muy felices, lágrimas muy profundas. Una experiencia que transformaría mi existencia a base de instantes Kairós.
Mi único compañero diario, un diario que nunca se separó de mí y que años más tarde engendró «El plan es no tener plan», un libro que mezcla la literatura de viajes con los pasajes filosóficos. Un recorrido desde Buenos Aires hasta Bogotá, pasando por Uruguay, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador.
En esta página podrás descubrir contenidos inéditos de ese «Viaje sin rumbo por Sudamérica», informarte sobre los eventos de presentación de la obra y, si te apetece tocar sus hojas de papel, comprar «El plan es no tener plan» y recibirlo en tu casa. Da igual donde estés, mi mochila llegará.
Argentina fue tierra de bautismo. De catarsis, podría decirse.
Aquella primera tarde caminando por las mojadas avenidas bonaerenses conocieron mis miedos y mis prejuicios. Llovía con rudeza sobre la capital, tanto que las alcantarillas no eran capaces de contener las aguas. Corrían turbias, calle abajo, arrastrando todo lo que se encontraban. Se llevaron también mis temores y mis ideas estúpidas y pronto fui solo un ser humano. Vacío. Sin maldad. Solo esperanza e ilusión.
El viaje me llevó hasta el sur, hasta Ushuaia. Más abajo no se puede. Atrás quedaron El Chaltén, El Calafate, Comodoro Rivadavia y Neuquén. Fue precisamente en esa última, urbe nacida de las vías de un ferrocarril, donde mi pasado acabó por descarrilar.
Dormía plácidamente en la litera de un hostal cuando una pesadilla inquietó mi tranquilidad. Se había terminado la aventura: ya no estaba en América, sino de vuelta en Europa. ¿Se había acabado el tiempo? ¿Había abandonado? No lo sé, pero dormía en una apacible cama de una capital occidental. Y sufría… Lloraba… Sentía agonía y deseos de regresar a casa.
Cuando desperté y abrí los ojos, lo primero que vi fue el techo, a pocos centímetros de mi nariz. Acto seguido, escuché los ronquidos de alguno de mis vecinos. Sonreí de alivio. Estaba en el hogar. Un hogar llamado América.
Cuando pasé por Uruguay todavía no había entendido lo que significa que el plan es no tener plan. Corría de un lado a otro, y tal vez por eso me sentí tan cómodo en Montevideo, mezclado entre urbanitas cargando con sus termos y sorbiendo el mate de sus bombillas.
Posiblemente todo comenzó a cambiar cuando puse un pie en Colonia del Sacramento. Ese pequeño pueblo de pescadores me daría una bofetada de paz. Caí rendido bajo su hermoso faro y cerré los ojos, acariciando la hierba con las palmas de las manos. Me quedé dormido en la calle, indefenso pero protegido. Me senté tras los pescadores y comencé a mirar el mundo como ellos observan el mar. Sin prisa.
Si voy solo, es maravillosa la compañía del universo.
Si alguien viene conmigo, alguien que suma, el universo empieza a provocarme contracciones de pasión, casi orgásmicas.
No siempre es fácil recordar esa sensación de gloria. Cuando la olvido, entorno los párpados y me pongo de nuevo tras ese pescador, con la inmensidad del Río de la Plata ante mí.
Yo que tú no cerraría los ojos.
Podrías dejar pasar un navío abandonado en los estrechos fiordos patagónicos, reducido por el óxido a anaranjados pedazos de hierro.
No saborearías la esencia de cubrirte de arena en cada kilómetro de la Carretera Austral, ni cada una de las migas de una «hallulla», ni el exquisito zumo de cebada producido entre decenas de lagos.
Perderías el apabullante fuego, el agua reconfortante, el petrificante hielo, la arena que te mece, el calor del sol. Los volcanes, los lagos, los glaciares, el desierto, el atardecer sobre el Pacífico.
No leerías un verso de Neruda ante los cerros de Valparaíso. Dejarías pasar la última mirada de Salvador Allende desde el balcón del Palacio de la Moneda. Se te escaparían las estrellas fugaces en la Serena.
Podrías tambalearte si la tierra tiembla. O si ingieres una bebida con nombre de seísmo. «¡Qué caña! ¡Cuático!», diría un chileno. Y no entenderías nada.
Yo que tú, no cerraría los ojos en Chile.
«Eso vale un Perú», rezó durante años la literatura barroca castellana. Frase más amada por los peninsulares de Europa que por los americanos, lo cual tiene mucho sentido. Y es que alude a la importancia que el país, concretamente el Virreinato de Perú, suponía para las arcas coloniales. Surcaban el océano los barcos cargados de oro y plata, arruinando las tierras expoliadas por Colón y compañía. Con el paso de los años esta expresión fue sustituida por «Vale un Potosí», al ser descubierta una copiosa mina en esa ciudad Boliviana.
Como en la mayoría de las tierras después liberadas por Simón Bolívar, poco queda hoy de esa abundancia de caudal. Los vestigios de aquella opulencia se mantienen erguidos en las calles de Cusco, Arequipa o Lima. Con las columnas vertebrales un poco arqueadas y las barbas pintadas de blanco, como si fueran ancianos que se niegan a dejar de contemplar el azul del cielo, hoy garabateado por la tinta de los aviones que plasman su firma entre las nubes.
«Vale un Perú». Opulento, suntuoso, rico, majestuoso. Perú sigue exhalando exuberancia y fertilidad en el año 2020, pero lo hace en forma de atardeceres hipnotizantes y horizontes inspiradores. Lo hace desde las alturas del lago Titicaca, peinando las costas de Puno y abriendo paso hacia Arequipa. Lo hace con las pupilas azabache de un cóndor riéndose de esas diminutas figuras de la superficie, que les apuntan con máquinas que disparan luces amarillas. En forma de caminos zigzagueantes que avanzan hacia una ciudad sagrada, escondida durante siglos y hoy enésimo ejemplo de que las verdaderas aves rapaces no tienen alas, sino pasaportes y tarjetas de crédito. En forma del frío del sur y el calor del norte, la sequedad del desierto y la humedad del océano. Lo hace a bordo de un caballito de totora, embarcación que ya los mochica empleaban cuando quedaban más de mil años para que estas personas fueran «descubiertas». «Descubiertas»… ¿Y es que acaso un hombre puede descubrir el mar? ¿Puede inventar el fuego? «Descubiertas»…
«Vale un Perú». Una mina de oro para los sentidos. Como un paseo sobre la arena infinita del desierto que termina en el Pacífico. Azul puro como el cielo del verano, tatuado por esos bolígrafos con motor. Un día fueron lápices trazando líneas blancas en el mar. Una de ellas llegó hasta el interior del Perú y se convirtió en goma de borrar de todo lo bello que la naturaleza le había dado. «Vale un Perú».
Durante los últimos años me he enfrentado en innumerables ocasiones a una incómoda pregunta:
-¿Cuál es tu país favorito en Sudamérica?
No la describo como «incómoda» porque sea improcedente (nada más lejos de mi intención), sino porque nunca he sido capaz de abarcarla.
-¿Favorito? ¿Para vivir? ¿Para viajar? ¿Para afrontar una experiencia catártica? Define «favorito».
La primera acepción del diccionario de la RAE indica así:
«Estimado y apreciado con preferencia».
Obviando que esta definición me suscita nuevas interrogantes («¿preferencia para qué?»), esta encrucijada sería similar a la de un padre que debe elegir entre sus dos hijos; o la de un colegial que tiene que escoger a uno de sus dos mejores amigos para formar parte de su equipo. No me pidan que elija y permítanme que (será porque soy gallego), contraataque con otra pregunta: «¿Favorito para qué?»
Hace un par de años, un buen amigo me comentó que estaba buscando un destino que le ofreciera la mayor cantidad posible de contrastes en veinte días. La geografía de América tiene en la gigantez y la inaccesibilidad dos de sus características fundamentales: ciudades separadas de la más cercana por cientos de kilómetros, parajes de difícil acceso escondidos entre montañas, paraísos de desagradecida climatología alcanzables solo tras varias jornadas de viaje…
La vasta Argentina no era una solución, a no ser que quisiera subirse a un avión cada tres días. La longitud de Chile prácticamente no cabe en un mapa detallado, así que mucho menos en mi respuesta. Cada desplazamiento en la escarpada Bolivia es una incógnita en sí mismo. En Perú dudé. «Perú tiene de todo», pensé. Sin embargo, me faltó tiempo para organizar solo la peregrinación a Machu Picchu. ¿Colombia? «Si pisas las playas del norte no saldrás de allí… Si hueles Cali, tu cuerpo dará un pasito hacia adelante y otro hacia atrás, como si estuvieras bailando salsa». Olvídate.
Aunque muchas de estas «excusas» valdrían también para la que finalmente fue mi elegida, tras unos días de reflexión lo tuve claro: «¡Vete a Ecuador!»
Sin intención de definirlo como país pequeño, sus 256.000 kilómetros cuadrados contrastan con los, por ejemplo, 1.285.000 de Perú o los 2.780.000 de Argentina. En Ecuador se percibe aroma a Caribe; y también se puede acariciar las nubes desde los picos andinos. Antes me refería a las playas colombianas. Poco tienen que envidiar los 640 kilómetros de costa ecuatoriana, configurados casi en su mayoría por vírgenes balnearios de aguas cristalinas y fina arena. A la orilla del océano Pacífico, el viajero puede encontrarse con poblaciones dedicadas al festivo turismo de mochileros pero también con tranquilas poblaciones sin apenas visitantes, así como parques naturales como Machalilla.
Montaña, playa, ciudades de arquitectura colonial… Pero también selva. La Amazonia se extiende por 120.000 kilómetros cuadrados en territorio ecuatoriano (¡casi la mitad del país!), entre los Andes y las fronteras con Perú y Colombia. En sus numerosos parques nacionales, podemos encontrarnos con 8.000 especies diversas de plantas medicinales, 80 especies de mamíferos en peligro de extinción y con el 70% de las 25.000 especies de plantas vasculares que existen en la Tierra. Por si esto fuera poco, los precios son bastante más accesibles que en otros países amazónicos y la afluencia de turistas mucho menor.
Ecuador es tu destino -le dije.
Naturalmente, me preguntó el porqué. Esto me obligó a ser práctico. Busqué concreción. Y lo hice en forma de itinerario.
-Pongamos que vuelas a Quito. Tras visitar la ciudad, sin olvidarte de pasar por el monumento de la Mitad del Mundo (por algo «Ecuador» se llama así), tomas un autobús en dirección norte, hasta Otavalo. Allí te encontrarás con el mayor mercado indígena del continente. ¡Las artesanías son excepcionales! Si no lo tienen, te lo fabrican en el momento. Tras pasar la noche en el pueblo, tomas otro vehículo para Manta, en la región costera. Son 488 kilómetros, así que si logras un transporte nocturno, te ahorras la noche de albergue.
Una vez en la costa, vas bajando a tu ritmo. Lento. Haz autostop. Súbete a los autobuses más destartalados que encuentres. Una idea sería terminar en Montañita, la meca de los surferos, 141 km. más al sur. Por su importancia turística, aquí encontrarás múltiples comunicaciones para llegar a la otra gran urbe del país: Guayaquil, 166 kilómetros hacia el interior. La Perla del Pacífico es, sin duda, mi lugar en Ecuador. Así que si no te instalas permanentemente en la ecocomunidad de la Isla Santay o te subes a un avión hacia las Islas Galápagos, te recomiendo que tomes rumbo hacia la selva: Baños es la capital de la región, un auténtico «Parque de atracciones naturales». El trayecto desde Guayaquil es de 287 kilómetros y desde allí puedes emprender la aventura a la Amazonia. No me preguntes cuántos días debe durar… Yo me quedaría a vivir allí.
Me dejo el volcán Chimborazo por el camino, pero a estas alturas supongo que tu (poco) tiempo se estará agotando. Nada grave. Te encontrarás a 173 kilómetros de la capital y habrás completado una ruta circular muy variada por las maravillas ecuatorianas.
-Ah, entonces, ¿es tu país favorito en Sudamérica? -preguntó mi amigo.
-«¿Favorito para qué?», respondí entre risas.
____
Editorial: AUTOR 2019Idioma: Castellano